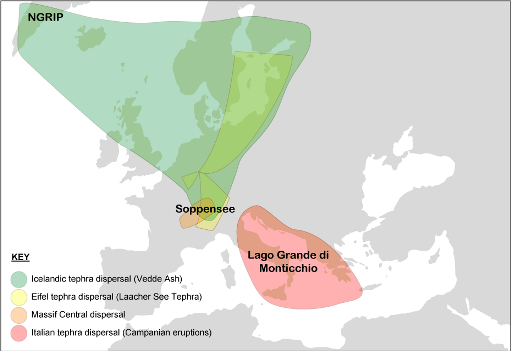Se ha especulado que una mayor varianza en el éxito reproductivo de los varones junto con la falta de necesidad de competir de las mujeres conduciría a una competencia y agresividad intrasexual únicamente en los varones. La investigación más reciente sobre las hembras no humanas demuestra que, en algunas especies, las hembras varían significativamente en el éxito reproductivo, tanto o más que los machos.
Según las conclusiones de
Joyce F. Benenson desde la primera infancia hasta la vejez, el éxito reproductivo de las mujeres depende del aprovisionamiento, la protección y el cuidado a los hermanos más jóvenes primero, luego a sus propios hijos y nietos. Para proteger su salud durante toda la vida, las muchachas utilizan estrategias competitivas que reducen la probabilidad de represalias físicas, incluyendo evitar la interferencia directa en los objetivos de otra chica y disfrazando su lucha por los recursos físicos, las alianzas y el estatus. Cuando una muchacha disfruta de un alto valor de mercado en la comunidad, se le otorga una mayor protección y puede competir más abiertamente y sin temor a represalias. Dentro de la comunidad femenina, las muchachas reducen la competencia, exigiendo igualdad y castigando a quienes abiertamente intentan superar a las otras. Excluir socialmente a las chicas rivales, proporciona una estrategia segura para aumentar los recursos físicos, los aliados y las oportunidades de estatus al disminuir el número de competidores.
Las mujeres alcanzan la edad adulta antes que los varones, y frecuentemente se casan y paren su primer hijo antes de los veinte años. Debido a que vuelven a casarse con menos frecuencia que los varones, tienen hijos a edad más corta y tienen responsabilidad primaria para con los niños pequeños, las mujeres tienen menos oportunidades que los varones para cambiar el curso de su vida reproductiva. Al final de la adolescencia, el éxito de una muchacha en la búsqueda de un cónyuge valioso, puede influir en toda su vida reproductiva. La formación de alianzas con familiares, unas pocas amigas de confianza, luego un cónyuge y los parientes afines, al tiempo que reduce el poder y el número de los competidores femeninos, aumenta la probabilidad de que prosperen sus hijos y nietos.
Enlace